
Por: Juan Patricio Aguilera Manzor, sociólogo y encargado de indicadores y monitoreo del Nodo CIV-VAL.
Cuando pensamos en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación (CTCI), ¿cómo podemos saber si el ecosistema que los sustenta se está desarrollando de la manera que se desea? ¿Basta con conocer el número de publicaciones científicas, la cantidad de patentes o el monto de inversión en I+D? ¿Podemos hablar de desempeño mirando sólo el número de fondos adjudicados? Estas métricas, ¿dan cuenta de la calidad de las relaciones entre los distintos actores que componen este ecosistema?
Un ecosistema CTCI saludable no sólo se mide por la cantidad de conocimiento generado, sino por cómo este se distribuye, se articula y se transforma en impacto real. Como señalan Menéndez y Villarroel (2024), la esencia del ecosistema CTCI radica en el flujo, intercambio y transferencia de conocimiento. Sin embargo, ¿estamos monitoreando estos procesos de manera adecuada?
Uno de los principales desafíos es la fragmentación del ecosistema. A partir de la Encuesta Nacional de Innovación 2019-2020 del Ministerio CTCI, sabemos que las empresas en la Macrozona Centro (MZC) buscan información principalmente en revistas científicas y asociaciones a nivel profesional e industrial para el desarrollo de actividades innovativas, mientras que las universidades e institutos de investigación aparecen rezagados a un segundo plano como fuentes clave de conocimiento. ¿Qué impide que la academia y el sector productivo se conecten de manera más eficiente? ¿Existen incentivos suficientes para fomentar la colaboración entre investigadores y empresas?
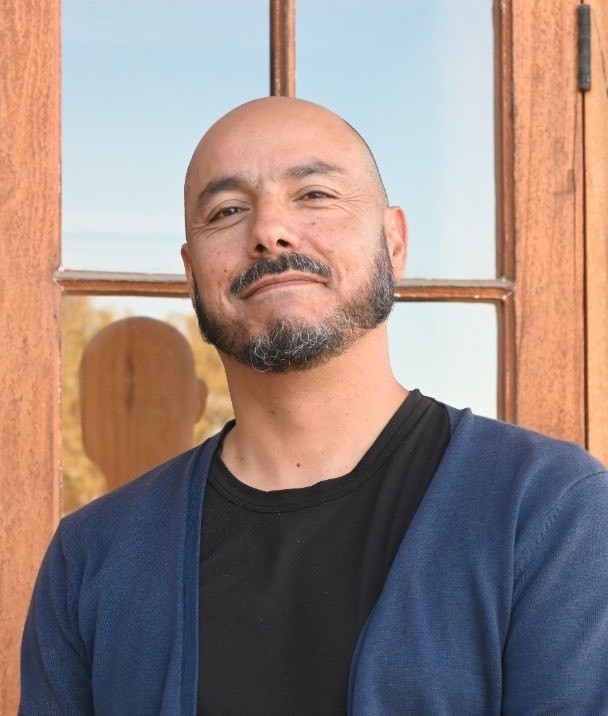
Por otro lado, a nivel territorial, la concentración del financiamiento público en la Región Metropolitana es un problema persistente. ¿Cómo fortalecemos los ecosistemas regionales cuando la mayor parte de los fondos se concentran en un solo territorio? ¿Cómo podemos asegurar que el conocimiento generado en regiones tenga el mismo nivel de apoyo y oportunidades de desarrollo? ¿En qué medida las relaciones entre los actores inciden en la distribución territorial del financiamiento?
Otro aspecto importante es el vínculo entre CTCI y la sociedad. A partir de datos de la Encuesta Nacional de Percepción de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia, 2022) hemos evidenciado que el consumo científico en la MZC es relativamente bajo. Si la ciencia y la innovación buscan mejorar la vida de las personas, ¿por qué sus productos y avances siguen siendo desconocidos o poco accesibles para la ciudadanía? ¿De qué manera podemos fortalecer la participación social en los procesos de generación y aplicación del conocimiento? Además, si el ecosistema CTCI aspira a ser inclusivo y representativo, ¿cómo se está abordando, por ejemplo, la brecha de género? La Política Nacional de Igualdad de Género en CTCI (MinCiencia, 2021) plantea la necesidad de medir no sólo la participación de mujeres y hombres en investigación, sino también el acceso a financiamiento, los roles de liderazgo y las barreras estructurales en la academia y la innovación. Sin un monitoreo con perspectiva de género, ¿cómo podemos asegurar que las oportunidades en CTCI sean realmente equitativas?
Frente a estas preguntas, pareciera ser evidente promover un modelo de medición que vaya más allá de los indicadores tradicionales, pues el desempeño del ecosistema CTCI no puede evaluarse sólo con cifras aisladas. Y en tal sentido, una alternativa interesante es comprender el desempeño de los ecosistemas en función de la interacción entre actores, la transferencia de conocimiento y su impacto en la sociedad, porque en última instancia, ¿Cuál es el objeto de generar conocimiento si éste no circula, conecta y transforma el entorno en el que vivimos?